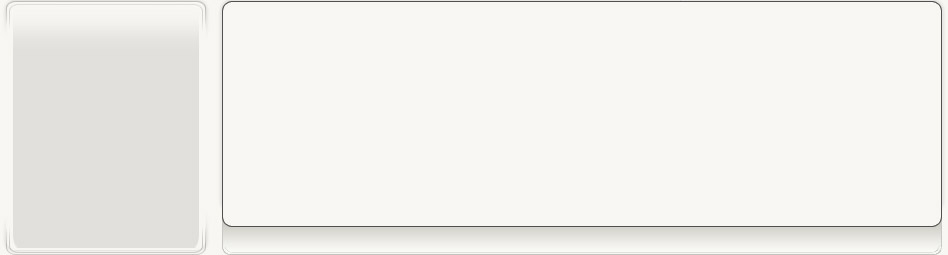El Viaje. La Gente
Al encender la luz del garaje el centellear de los tubos parecía estimular el brillo de la Estrella. Me esperaba impaciente. Cargada como nunca, quiso recibirme con un reflejo vivo, continuo, como sonriendo ante el viaje que íbamos a emprender.
No fue premeditado, pero la escasa preparación de la ruta, mantenía un cierto cosquilleo en mis tripas, incapaces de albergar alimento alguno a tan tempranas horas de la mañana. Mientras revisaba la carga iba susurrando los posibles planes de viaje, como buscando su beneplácito. Al fin y al cabo, ella iba a ser protagonista de los próximos días.
Pulse el botón de arranque y el suave ronroneo de sus casi 100cv se torno en un alegre bramido al hacer girar el puño para despertar el dormido motor. Amanecía. Una luz anaranjada comenzaba a entrar por los ventanucos del garaje, marcando, cual reloj solar, la partida.
La mirada puesta en el horizonte, la carretera abriendo los brazos para recoger al intrépido aventurero, el asfalto sorprendido y giro a giro fui tornando el ensueño en alerta mientras calentaba con suaves golpes de cadera, las recién estrenadas gomas de mi moto.
Deje la ciudad muy pronto y acelerando lentamente alcance los primeros montes, las primeras curvas. Inmerso en el placer de la conducción deje volar mi mente sonriendo feliz por tener el privilegio de disfrutar del viaje. Era un privilegiado. Podía percibir los aromas de la primavera mientras los primeros rayos del sol calentaban mis mejillas. Montes, cañadas, colinas, aldeas, quedaban atrás sin apenas darme cuenta del tiempo que llevaba sobre la Estrella. Decidido a tomar un café, entre en un pueblo no demasiado grande, esperando encontrar algún lugar donde pudiera satisfacer, además, alguna que otra necesidad. Y lo halle. Deje la moto frente al bar, junto a un paisano sorprendido ante la inmensidad de mi máquina. “Ye grande, me cago en mi madre”. No pude evitar sonreír mientras agradecía el piropo.”¿Pa Dónde vas guaje?”. Entonces me di cuenta de que en realidad no sabía dónde iba. Al salir de casa deje que la intuición guiara mis primeros km y hasta ese momento ni siquiera había pensado por dónde tirar. “Hacia donde recomienda usted”. Durante más de una hora, sentados en la pequeña terraza del chigre, Eusebio me hablo de su tierra. Del concejo y sus gentes, de Benigna, la mujer de su vida. De los montes que rodean el pueblo, de sus recuerdos. Mientras le escuchaba, iba trazando un perfil del que, pocos hubieran dicho, era el más insigne filósofo que nunca había conocido. A estas alturas, me encontraba en aquel lugar como en mi casa y sorbiendo un cargadísimo café con leche rodeado de desconocidos, me di cuenta de la grandeza de ir en moto. Al rato ya sabían casi todo de mí y yo conocía a cada uno por su nombre. Veteranos del campo y algunos jubilados de la ciudad con el ánimo, que no el cuerpo, listo para la aventura. Me encanta viajar. Toda esta gente increíble hubiera pasado de largo si no me pongo en la carretera al menos unos días al año. Pase un rato estupendo charlando con Tatin, un octogenario vivaracho quien orgullosamente exhibía las cicatrices de una caída en Vespa allá por los años 30. Estaban también Anselmo y Marsel, ex mineros de La Camocha. Un lugar en mi recuerdo. Y Ana, que regentaba el local desde 1973, año en el que su marido decidió dejar la ciudad para vivir más tranquilo.
Casi a la hora de comer abandonaba el pueblo con la sensación de haberme enriquecido al conocer un poco más de la gente que me rodea. Seguí las indicaciones de mis nuevos amigos hasta llegar a un comedor de carretera, junto a la vaquería, donde me dijeron, podía comer bien y barato. Tras un festín de sabores rodé sin descanso un par de horas para llegar, atardeciendo, al hostal en el que iba a pasar mi primera noche. Era un pueblo pequeño, de casas de piedra y plazuelas repletas de flores. Un lugar que olía a heno y leña quemada, silencioso, curioso. Un paraíso de luces reflejadas y sombras buscadas. Deje la mochila en la habitación y pedí una botella de sidra en el único bar de la plaza. Mientras saboreaba aquella ambrosía, vi caer la tarde. Un espectáculo. Al punto, llegaron un grupo de paisanos que ocuparon las mesas vacías. “Viene un gaitero”, me dijeron, y me dispuse a disfrutar de aquella ocasión única. Mi atuendo llamo la atención de varios vecinos, que al ver la mesa ocupada tan solo por mí, se sentaron a preguntarme de donde venía. Tenían ganas de saber. Esa curiosidad inocente, despojada de malicia, que tanto extraña a la gente de ciudad. Una curiosidad casi infantil, que te atrapa de inmediato, cayendo en la red de la tertulia y participando de ella como uno más. Me contaron la historia del pueblo, de las luchas personales, de los muertos, que en paz descansen. Me hicieron sentirme bien. Gente a la que no conocía me saludaba, parándose a tomar unos culines con nosotros. Vicente hacia las veces de anfitrión; “ ye un motero” decía. Y se le llenaba la boca al decirlo. No entendía porque llevaba tantas calaveras, pero tampoco le importaba mucho. Mientras hablábamos unos y otros olvidamos nuestros diferentes orígenes para disfrutar de la compañía, de la música y de la sidra. Fue una gran noche, plagada de olores, sabores y no exenta de cierta confusión abrumadora.
Luis “Gnomo” Portal
|