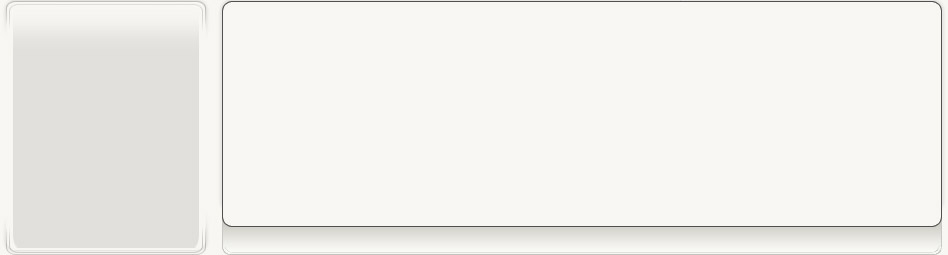UN PASEO POR LAS CUMBRES
Cerré las puertas del coche y volví a repasar los bultos que tendría que portar durante los próximos días. Una mochila de 10 kilos, mi físico no da para más, un saco de mucho abrigo, eso me dijeron y la cantimplora con agua y un poco de anís. La senda que partía desde Cercedilla me esperaba con cierto interés. Una senda con ese olor a mojado que dan las escasas lluvias del inicio de la temporada de aguas. Se trataba de pasar un par de días a la intemperie, rodeado de árboles y rocas, de ríos, de la nada… La preparación había sido relativamente sencilla. Marta, guía de la zona y gran conocedora de las plantas autóctonas, me recomendó la ruta de la cuerda corta. “Para un par de días es más que suficiente”, me dijo. Miré el camino por el que iba a comenzar mi aventura, y me giré para comprobar que mi coche no me había abandonado por loco.
Los primeros pasos fueron titubeantes, hacía mucho tiempo que salía de aquella manera. Pero el paisaje que atravesaba me hizo olvidar todo lo que hasta entonces me había preocupado. El color verde luchaba por imponerse tras los primeros baños caídos después del duro verano por el que había pasado la sierra de Madrid. Pero ese tono ocre que daba a los atardeceres el color de un Van Gog no acababa de abandonar el entorno. Mientras atravesaba el sendero de la fuente pensaba en el silencio. De pronto, como un estallido de color, apareció ante mí el primer bosque que tendría que cruzar. Viejos abetos y pinos jóvenes mezclaban sus copas ocultando ahora si, ahora no, la luz del sol de la mañana. Mientras lo atravesaba, escuchaba el sonido de la vida. Algún ave canora, las ardillas con las que se intenta repoblar la sierra, lagartijas, insectos… y mis viejas botas aplastando las hojas. Entre fascinado y asustado termine cruzando aquel bosque para volver a ver el sol, ahora más caliente, junto al camino que me llevaría a la siguiente etapa de mi viaje. Un ruidoso silencio que me seguía muy de cerca. Un silencio que me permitió relajarme, algo que no conseguía desde mucho tiempo atrás. Cuando quise darme cuenta había recorrido los primeros kilómetros, los que me separaban de la cornisa. Tal vez los más difíciles para un corazón poco acostumbrado a tanta belleza. Desde la roca más elevada de la zona, otee la sierra por la que tanto he andado en mi juventud. Recordé aquellas acampadas con los Scouts. Las rutas por las que descubrí el placer de caminar, y me vino a la cabeza un nombre. Susana. Fue mi primer gran amor. La pizpireta pelirroja consiguió volver loco a más de un acampado. Era muy joven, un niño, pero nunca olvidaré el contacto con sus labios y el rubor de sus mejillas.
Todavía sonriendo enfile el sendero de la cornisa. Tenía mucho camino por delante. En el horizonte Segovia, a mi derecha las pistas de Navacerrada y Cotos y por detrás un mundo para olvidar. Seguía caminando sin tener claro hacia donde iba, pero confiando en encontrar mi refugio. Las ramas bajas de la montaña golpeaban mis pantalones de pana verde y la sensación de soledad me abandonaba a cada instante para volver a mi cuando miraba hacia mi destino. El sendero abandonó la cornisa para internarse en uno de los valles del recorrido. Un valle pedregoso y húmedo en el que se encontraba medio enterrado el refugio. Los colores se mezclan en esta zona de la montaña. El gris oscuro de las rocas resaltaba entre el verde amarillento del manto que cubría el suelo. Un arroyo escasísimo atravesaba todo el valle en busca de algún hermano mayor que le aportara algo de agua. El cielo me decía que en un par de horas tendría que encender la linterna, de modo que apresure mis pasos y lance un grito a la montaña. Quería que supiera que me iba a quedar con ella. Estaba contento, cante a voz en grito mientras caminaba y una vez comprobado que la soledad y la belleza no mejoraban mi afinación, sonreí orgulloso a las piedras del camino. La noche se monto en mi mochila y entre las estrellas se comentaba que aquel loco tenía cierta simbiosis con el entorno. Me sentía lleno de gozo. Y cuando más entusiasmado estaba por el desarrollo de la aventura divise la silueta del refugio que iba a verme descansar. Estaba yo solo. Al parecer nadie quiso arriesgarse a un aguacero en la montaña. Comprobé que el sistema de localización que me había proporcionado Marta funcionaba y pase a inspeccionar el lugar en el que pasaría la noche. Era ciertamente un viejo caserón que había servido como resguardo a miles de caminantes. Los laterales estaban provistos de una segunda altura sobre la que colocar el saco. La esterilla tanto tiempo guardada en el trastero me pareció el mejor de los inventos en aquel momento. Encendí la vetusta chimenea con la leña que encontré bajo una lona y saque mi cuaderno de notas. Aquella jornada tenía que ser descrita. Una palabra se repetía con alarmante intensidad. Un adjetivo que tal vez anduviera buscando el momento de hacer toda una declaración de intenciones. SERENIDAD. ¿Era lo que necesitaba?. No estaba seguro de entenderme, pero de algo si estaba seguro. Me encontraba estupendamente.
Al calor de un crepitante fuego toque la armónica durante tanto tiempo olvidada. Era una melodía que andaba rondándome la cabeza desde que salí del coche. Lenta, suave, dulce. Una melancólica melodía que hizo saltar lagrimas obsesivamente evitadas. Tras un rato de llanto, me sentía de nuevo feliz. Una de esas cosas que tienen los sentimientos y que no acabas de entender ni tan siquiera cuando te sucede.
Calenté una sopa y la comí con avidez. Un trozo de queso curado y tres ciruelas fueron el banquete que dio paso al sueño. Enterrado en el saco, mirando el baile de las llamas escuche los ruidos de la noche serrana. Y me dormí como un niño.
La luz del amanecer me despertó antes de lo que tenía previsto. Y dado que tenía un poco más de tiempo decidí volver por una ruta alternativa, un poco más larga, pero de singular atractivo. Tras apagar el fuego y dejar el refugio como lo encontré, engullí dos barras de fuet y comencé la marcha. Marta me había avisado de aquella maravilla, pero yo no estaba preparado para semejante juego de colores. Me quede al pie del camino durante un rato, recibiendo el calor de los primeros rayos de sol. Admiré el paisaje y lloré por su belleza. Caminé entusiasmado por aquellos serpenteantes senderos hasta llegar a una pequeña laguna en la que ya se veían algunos excursionistas. Al ver de nuevo seres humanos recordé quien era. Solo uno más entre millones. Pero cuando la tristeza quiso imponerse a mi voluntad, volví la cabeza para ver tan solo un poquito de lo que había pasado en tan solo dos días. Siempre lo tendría ahí. Siempre estaría ahí para mi.
Mientras cargaba lo mochila en el maletero del coche, mire de frente a la montaña y sonreí. “Cuando quieras vuelve”, me decía. Y ya lo creo que volveré.
Pase a despedirme de Marta y a devolverle el localizador. Me vio la cara y sonrió. “También la montaña causa ese efecto en mi”. Nos besamos y ambos miramos al futuro con un poco más de optimismo.
El Gnomo
Cercedilla, Septiembre de 2005
|